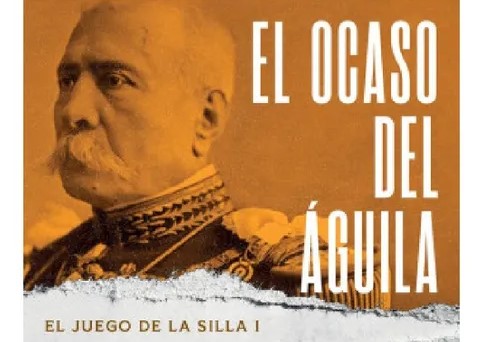
Especial El ocaso del águila
Prólogo
Porfirio Díaz se levantó en armas dos veces antes de ser presidente, una contra Benito Juárez (con el Plan de la Noria) y otra contra Sebastián Lerdo de Tejada (con el Plan de Tuxtepec). Su bandera de lucha fue "Sufragio efectivo, no reelección" y su profecía hacia la presidencia fue "que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder y ésta será la última revolución". Cuando asumió la presidencia en 1876, tomó control de la vida pública y política en México.
A lo largo de treinta y cuatro años, decidió qué hombres debían ocupar los puestos en cada una de las gubernaturas y en el Congreso. Floreció la industria mientras la libertad y la democracia desaparecían. A los periodistas que escribían en contra del gobierno se les encarcelaba, como les sucedió a los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón en varias ocasiones durante la primera década del siglo y después de colgar una manta frente a su periódico, con la frase "la constitución ha muerto".
En 1907, cuando los trabajadores de Río Blanco se declararon en huelga para luchar por sus derechos laborales, soldados mexicanos dispararon contra ellos para guardar la calma y restablecer el orden. Un año antes, rangers norteamericanos cruzaron la frontera para contener una rebelión obrera en Cananea, Sonora. La represión del gobierno se volvió un asunto cotidiano. El mundo vivía en una crisis económica que afectaba a todos.
Crecía el descontento y la presión política. Porfirio Díaz envejecía en la silla presidencial como si fuera su trono. Sus amigos y miembros del Gabinete también lo hacían con él. La generación que aplaudió su llegada al poder en 1876, ya no era la que regía la vida en México. Con el nuevo siglo llegaron ideas frescas de todo el mundo, de nuevas formas de crear piezas de arte, de trabajar y de hacer política.
Nuestro relato comienza en los meses finales de aquella década que habría de definir el rumbo del país por un siglo: sobre aquel primer reclamo de libertad y democracia.
PRIMERA PARTE
Paz y progreso
1. La sesión espiritista
Era una noche perfecta para invocar a los muertos. El viento frío se movía entre las ramas desnudas, y entraba por una de las ventanas del despacho. Un viejo reloj colgaba de la pared, habían pasado algunos minutos de la medianoche, y el silencio habría inundado la sobria estancia de no ser por el vaivén del péndulo que marcaba los segundos implacables.
Sentado frente a un escritorio de caoba, Francisco Ignacio Madero llevaba un largo rato contemplando la llama pequeña de una lámpara de aceite. Apenas si alcanzaba a iluminar la noche sin luna. El brillo espectral parecía hipnotizarlo, ya que él se mantenía quieto y casi sin parpadear. En su mente, llamaba a los espíritus desencarnados para que le dieran algún consejo o mensaje sobre el porvenir de la patria o sobre cómo debía actuar ante el clima político que enrarecía a todo el país. Iniciaba el otoño de 1909.
Cuando la llama detuvo su baile por unos segundos, Francisco acercó un papel blanco sin usar. Mojó la punta de su pluma en el bote de tinta y cerró los ojos. Quedó sumergido en un trance profundo donde apretaba los labios y de su garganta provenían sonidos graves, poco característicos en él. Al contacto de la pluma con el papel, sintió cómo se movía en un baile diferente, sin comprensión alguna. Le daba la impresión de trazar muchos círculos, porque ése era el movimiento que hacía la muñeca en aquel ejercicio de escritura automática. Para él, en su fuero interno, el viento frío venía cargado de presencias invisibles, de conciencias de ultratumba que lo guiaban en el despertar de la conciencia universal y lo rodeaban: entraban en su cuerpo, le suspiraban palabras secretas al oído de forma que sólo su alma pudiera escucharlas.
Al terminar, dejó caer la pluma.
—Agradezco la guía espiritual en este tiempo de incertidumbre, en los que se necesita una chispa de luz que ilumine el oscuro sendero que atravesamos —susurró sin abrir los ojos, en un hilo de voz apenas perceptible. Su voz normal era aguda, pequeña, pero presente. Sí, las presencias sin materia lo habían dejado solo.
Al abrir los ojos, volvió al mundo. La llama seguía ahí, el aire que entraba por la ventana se percibía húmedo. Lo esperaba un amanecer lluvioso y unos días de mucho lodo en la hacienda. A lo lejos, comenzó el canto nocturno de los grillos.
Escuchó que llamaban a la puerta y se sobresaltó. Le tomó algunos segundos reponerse del susto. Por un momento pensó en los espíritus, pero ellos no llamaban a la puerta, o al menos nunca lo habían hecho.
—Adelante —dijo, mientras levantaba el papel que tenía frente a él.
Una mujer pequeña de rostro ovalado, portando un vestido negro, entró a la habitación. Llevaba una charola sobre la cual descansaba una tetera de cerámica y dos tazas. Parecía flotar con cada uno de sus pasos. Francisco trataba de descifrar las palabras del papel.
—¿Hiciste contacto de nuevo, Pancho? —preguntó Sara mientras servía el té.
—El espíritu de Pablo estuvo aquí, lo reconozco por la letra, y me mandó un mensaje importante.
—¿El de Pablo como en Benito Pablo Juárez o el de Pablo como el de tu hermanito muerto?
Francisco le sonrió con ternura a la mujer con la que compartía su vida.
—Siempre dices entender mis locuras y, sin embargo, cuando preguntas hay algo de escepticismo en tu voz. ¿No comprendes que hace un año los espíritus me guiaron a escribir La sucesión presidencial en 1910? Me ayudaron cuando quise ser candidato para la gubernatura de Coahuila y también me consolaron cuando perdí. Ellos me dijeron que necesitaba ayudar a que México cambiara. Lo repiten todo el tiempo, así que debe de ser verdad.
Colocando una taza de una infusión herbal frente a él, le respondió:
—Si tú lo crees, yo lo creo también. Tus espíritus te han traído a este momento y te llevarán más lejos aún. De eso estoy segura. Ahora, dime, ¿quién te habló?
Aún descifrando el mensaje que tenía frente a él, Francisco respondió casi como un autómata:
—No me escribió Juárez, sino mi hermano. Ay, mi Pablo que murió tan joven y que me protege desde el más allá. Ya te dije, él me ha guiado para ser candidato a la gubernatura y para muchas otras cosas, pero a don Porfirio no le gustó ninguna de ellas. Sólo acepta los candidatos que elige él y que le conviene tener en puestos políticos clave. Pablo me enseñará el siguiente paso a su debido tiempo, él ve mucho más que nosotros y nos cuidará de cualquier mal. Ten un poco de fe. Mira, incluso ahora me quiere decir algo de lo que va a acontecer.
Francisco le dio el papel a Sara, y ella, entre círculos y garabatos de la tinta, leyó unas palabras pequeñas, como si de arañas se tratara:
En la silla una maldición yace,
hasta que el último caudillo fallezca.
Con su muerte, la paz renacerá,
y México al fin su albor verá.
Sara buscó en su interior algún significado oculto.
—¿Crees que el último caudillo hable de Porfirio Díaz? Aunque lleva más de treinta años como presidente, alguna vez fue un caudillo militar. Allá por la Guerra de Reforma y los tiempos del Segundo Imperio. ¿Cuántos años tiene ya de vida el señor?
—El próximo septiembre cumplirá ochenta años —le aclaró Francisco con pesar—, ya no es tan fuerte como antes, dicen que en privado usa bastón y que los médicos lo revisan frecuentemente para asegurar su salud. No vaya a ser como hace nueve o diez años que todos andaban preocupados por la enfermedad de Díaz, que hasta cerraron negocios y la bolsa de valores cuando él estuvo en cama. ¿Te acuerdas?
Ella soltó un largo silbido y bebió un poco más.
—¡Ochenta años! Si Dios quiere que vivamos tanto como él, yo sólo espero llegar con buena salud. Bueno, como te decía, Pancho, aunque lleve más de treinta años como presidente, alguna vez fue un caudillo militar. Tal vez lo que Pablo quiere decirte es que México tendrá paz cuando la naturaleza siga su curso y Porfirio Díaz llegue a la tumba. Cuando él muera, la política en México deberá tomar otro rumbo y las nuevas generaciones podrán hacer política. No habrá de otra, ¿verdad? No puede gobernar más allá de la muerte. Ni siquiera él es capaz.
—Tal vez... —respondió Francisco, con la mirada perdida en la llama de la lámpara; no parecía convencido de sus palabras, más bien decepcionado.
Los esposos estaban cubiertos de sombras y sus facciones eran delineadas sutilmente por la luz de la llama que apenas los salpicaba. Sara bebió un poco más de té; la taza de Francisco permaneció llena. Un largo silencio incómodo se instaló entre ellos.
—¿Prefieres que te traiga algo más de beber? —preguntó ella, para romper el silencio.
Él negó con la cabeza, tomó el papel y lo acercó a la llama para ver si entre los garabatos encontraba otro mensaje, pero no lo hizo.
—Estoy cansado, Sara. Muy cansado. Me duelen los ojos de estar aquí, todas las noches, buscando comprensión a lo que vive nuestro país. Es como si algo se acercara, un cambio de rumbo, una hecatombe que le abrirá los ojos a todos los mexicanos. Si después de las declaraciones que hizo Porfirio Díaz vuelve a contender para la presidencia, algo cambiará. Estoy seguro. Yo pensé que con el nuevo siglo llegaría un amanecer de la conciencia, que comprenderíamos que el amor al prójimo y la justicia universal eran lo que el mundo necesitaba para mejorar. Los espíritus me lo dijeron: al inicio de cada siglo, hay una generación de hombres y mujeres que cambian el destino de su patria. Hace cien años fueron ellos quienes hicieron la Independencia, ¿qué haremos ahora? Algo cambiará... lo hará. Tiene que pasar o a México se lo va a llevar la fregada. Los pueblos que duermen ante el abuso del poder de sus gobernantes en realidad están muertos, pero hay formas de volverlos a la vida.
Sara frunció los labios, apenas si distinguía a su esposo entre las sombras, escudriñando el papel.
—¿Sugieres que haya otra guerra civil como la Independencia, Pancho? ¿Para qué? México no la aguantaría, hemos tenido muchas de ésas. Y no podríamos soportar que corriera tanta sangre inocente. Luego, ¿cómo encontraríamos la paz?
Francisco sacudió la cabeza y, por primera vez, fijó su mirada en su querida esposa.
—Yo estoy a favor de la paz y siempre lo estaré. Podemos lograr un estado de conciencia mucho más alto para todos, sin derramar sangre, sin que la muerte ronde por nuestro México querido. No, Sara, nunca estaré a favor de una guerra civil ni permitiré que empiece una en México. Así como yo he abierto los ojos a los sentimientos que me señalan los espíritus desencarnados que han encontrado la perfección en otro nivel de la existencia, Porfirio Díaz lo hará también. En cuanto lea mi libro (si no lo ha hecho ya), estoy seguro de que algo se despertará en él. Cambiará como yo lo he hecho. Entenderá que la democracia debe ser el camino, el pueblo debe salvar a su propia patria. No es tiempo de caudillos como Díaz, sino de mentes nuevas, de ideas de este siglo, no del anterior.
Y era verdad que Sara amaba mucho al hombre que tenía a su lado, porque cada vez que a Francisco se le inflamaba el espíritu, como en ese momento, le daba una ternura increíble. Extendió su mano para tomar la de él y sonreírle con dulzura.
—Tienes demasiada fe en esas ideas tuyas sobre paz universal y sobre el progreso de la humanidad.
Él sacudió la cabeza rápidamente, como siempre lo hacía.
—No, Sara, yo confío en que el pueblo de México ya está cansado de llevar tantas décadas gobernado por los mismos hombres. Yo no menosprecio a la gente, ni a su fuerza, como hacen quienes tienen el poder. Quiero que se den cuenta de que los hombres y mujeres de nuestro país pueden decidir el rumbo que hemos de seguir.
—Sólo con el permiso de don Porfirio —se burló Sara, mas detuvo su risa cuando se dio cuenta de que Francisco la miraba con el ceño fruncido.
—México cambiará a pesar de lo que Porfirio Díaz diga o decida —respondió él, y le echó una mirada a los papeles doblados que se hallaban al otro lado del escritorio. Eran, pues, los periódicos que Francisco había pasado toda la tarde leyendo.
—¿No tienes miedo?
—Continuaré fundando clubes antirreeleccionistas hasta que alguien en el gobierno se dé cuenta de que los mexicanos queremos que las cosas cambien. Algún día alguien, que no sea Porfirio Díaz, ganará las elecciones.
Sara hizo un movimiento, como si quisiera levantarse de la silla.
—¿Quieres que encienda la luz eléctrica? Quizá desees leer un poco más de esos diarios antes de irte a la cama.
—Te preocupas demasiado por mí, Sara. No necesito leerlos. Todos dicen lo mismo. No dejan de hablar de la próxima reunión entre Porfirio Díaz y William Taft. ¿Cuándo se había visto que el presidente de México y el de Estados Unidos se reunieran? Lo interesante es saber qué se va a conversar en privado. Los norteamericanos no han de estar muy contentos con la falta de democracia en su país vecino. Además, esa luz eléctrica es muy fría, me lastima los ojos y los focos zumban a veces. Prefiero la oscuridad, el silencio de la noche, la soledad... Me gusta estar conmigo.
—Entonces no quiero distraerte más.
Dándose cuenta de su impertinencia, Francisco abrió los ojos muy grandes y tomó las manos de su esposa, presto para disculparse. En esta ocasión fue ella la que sacudió la cabeza.
—No me ofendiste, Pancho. Sé lo que quisiste decir, te conozco bien. Me retiro ahora, no por lo que expresaste, sino porque me encuentro muy cansada, es tarde ya. Pasa de la una de la madrugada y se me cierran los ojos. No estoy acostumbrada a desvelarme y tú seguramente quieres intentar otro contacto con los espíritus, ¿verdad?
Él asintió lentamente.
—Quiero saber qué rumbo tomarán las cosas a partir de ahora. Pablo, o cualquiera de los otros espíritus, me lo dirá. ¿A dónde va México? ¿Qué cambiará en 1910?
Temiendo que su esposo comenzara otro discurso político, Sara se levantó de la silla que tenía junto al escritorio y se aseguró de que la lámpara tuviera suficiente aceite antes de poner las tazas y la jarra en la misma charola.
—No, deja el té. Puedo tener sed en un rato.
—Cómo tú digas —respondió ella, y se apresuró a darle un beso en la frente, mientras él le abrazaba la cintura.
Quedaron así, largo rato, disfrutando cada uno de la compañía del otro. Sara se calló las ganas de pedirle que dejara de una vez toda la política, pues ponía en peligro a toda la familia; y él se guardó los planes que tenía para participar, de alguna u otra forma, en las elecciones presidenciales que se aproximaban.
Se sonrieron tímidamente, como cuando eran novios, y se desearon buenas noches.
Sara abandonó la estancia y salió de la habitación, no sólo con la charola cargada de la jarra y su taza vacía, sino con el corazón temeroso de que los espíritus pondrían en peligro a su querido Francisco. Ella sabía bien que Porfirio Díaz no iba a permitir que nadie lo cuestionara en público o que atentara en contra de su larga presidencia, mucho menos el nieto de un hacendado tan importante como Evaristo Madero.
Fuera de la habitación, mientras recorría el largo pasillo sombrío cubierto de la noche, y el viento frío hacía bailar las cortinas, Sara se preguntó por primera vez si los espíritus que se comunicaban con Francisco eran reales y la acompañaban en ese momento. Se persignó y se apuró por el pasillo. Al amanecer le escribiría a Gustavo, el hermano de Francisco, para pedirle que lo convenciera de dormir las noches enteras y comer bien. Le preocupaba su salud.
Francisco, mientras tanto, miraba la llama de la lámpara buscando, en vano, que los espíritus se comunicaran con él para darle otro mensaje.
Al cerrar los ojos, los invocó para que acudieran a él, pero al menos por las horas que quedaban de oscuridad, éstos no aparecieron.


