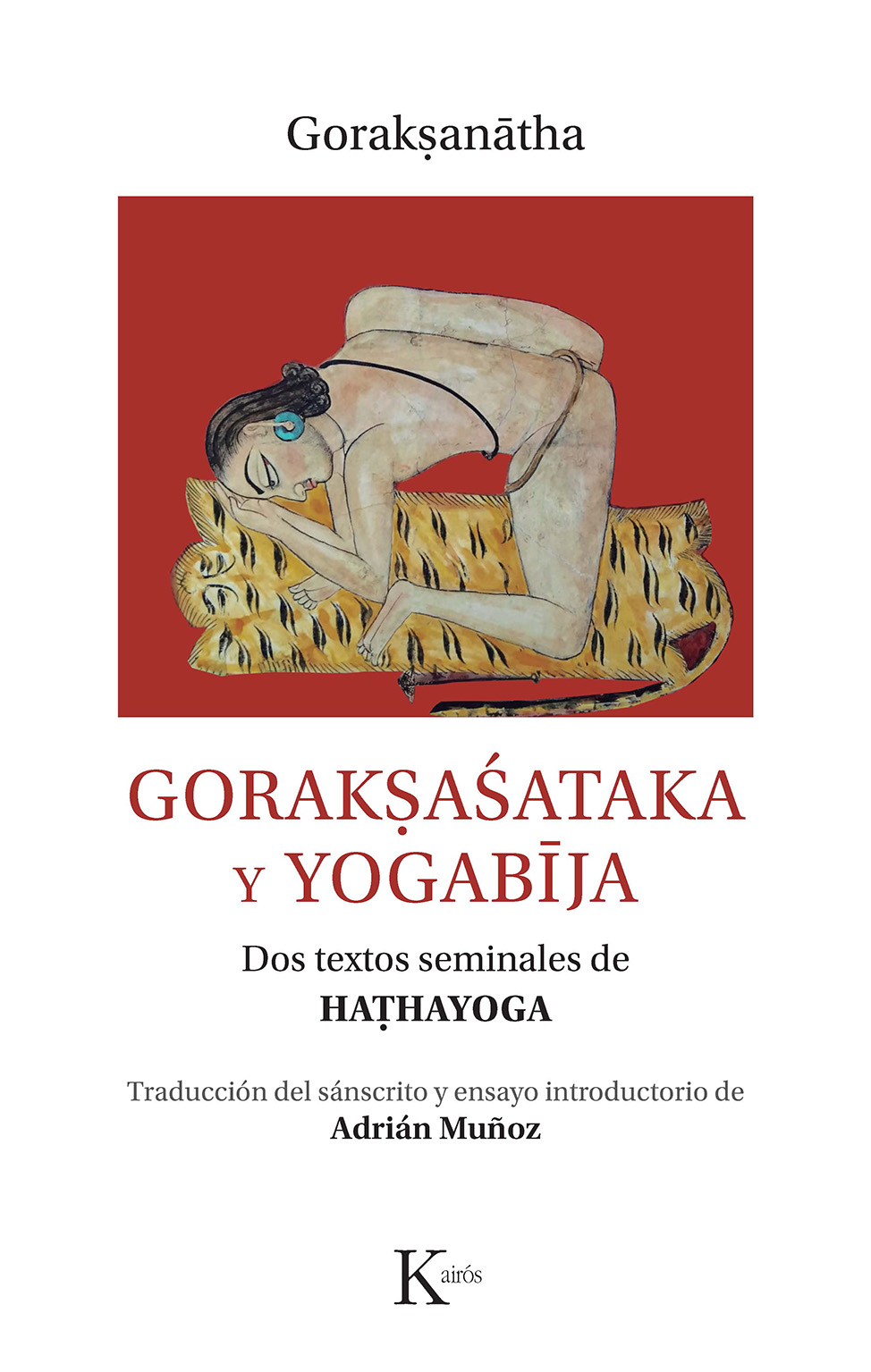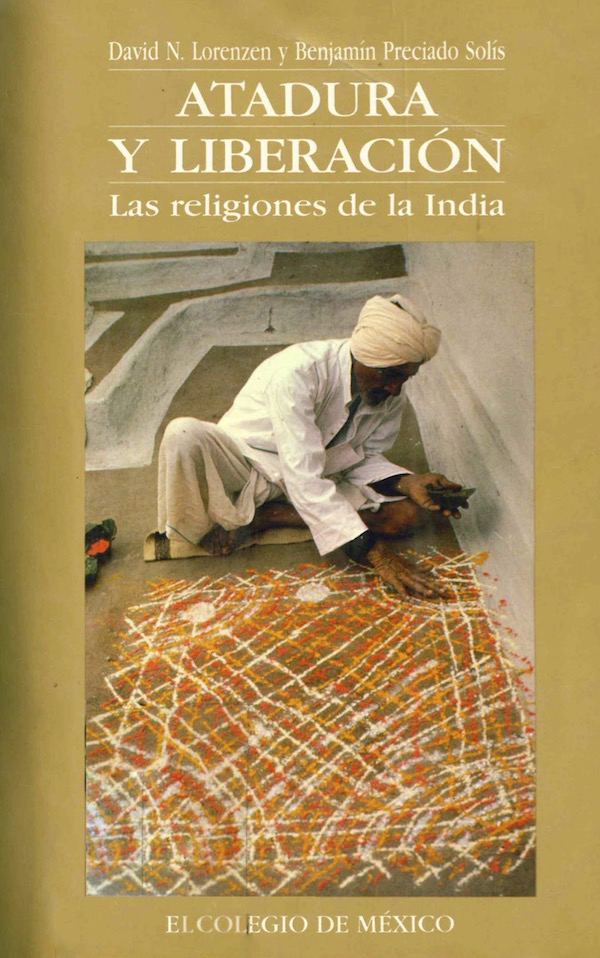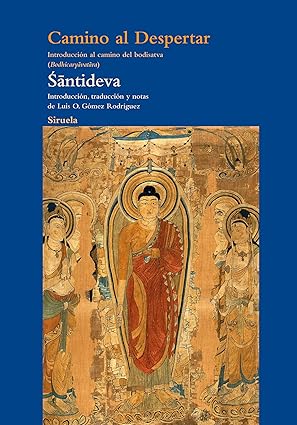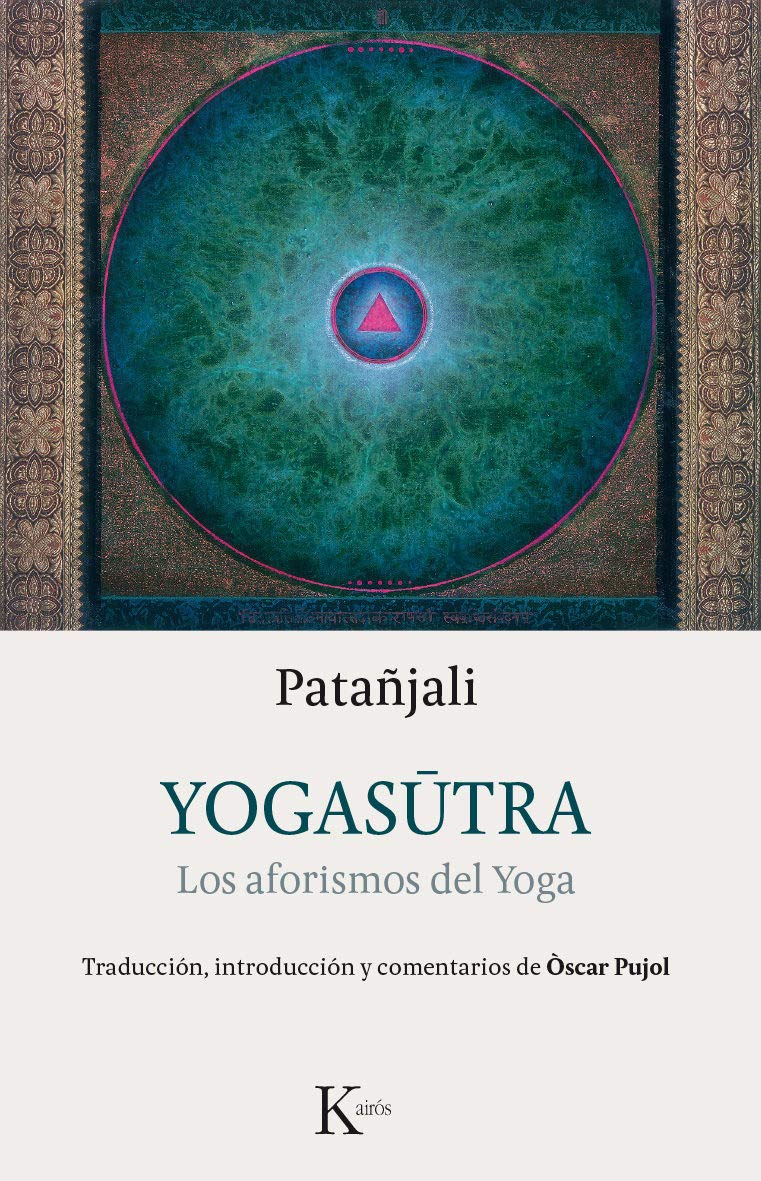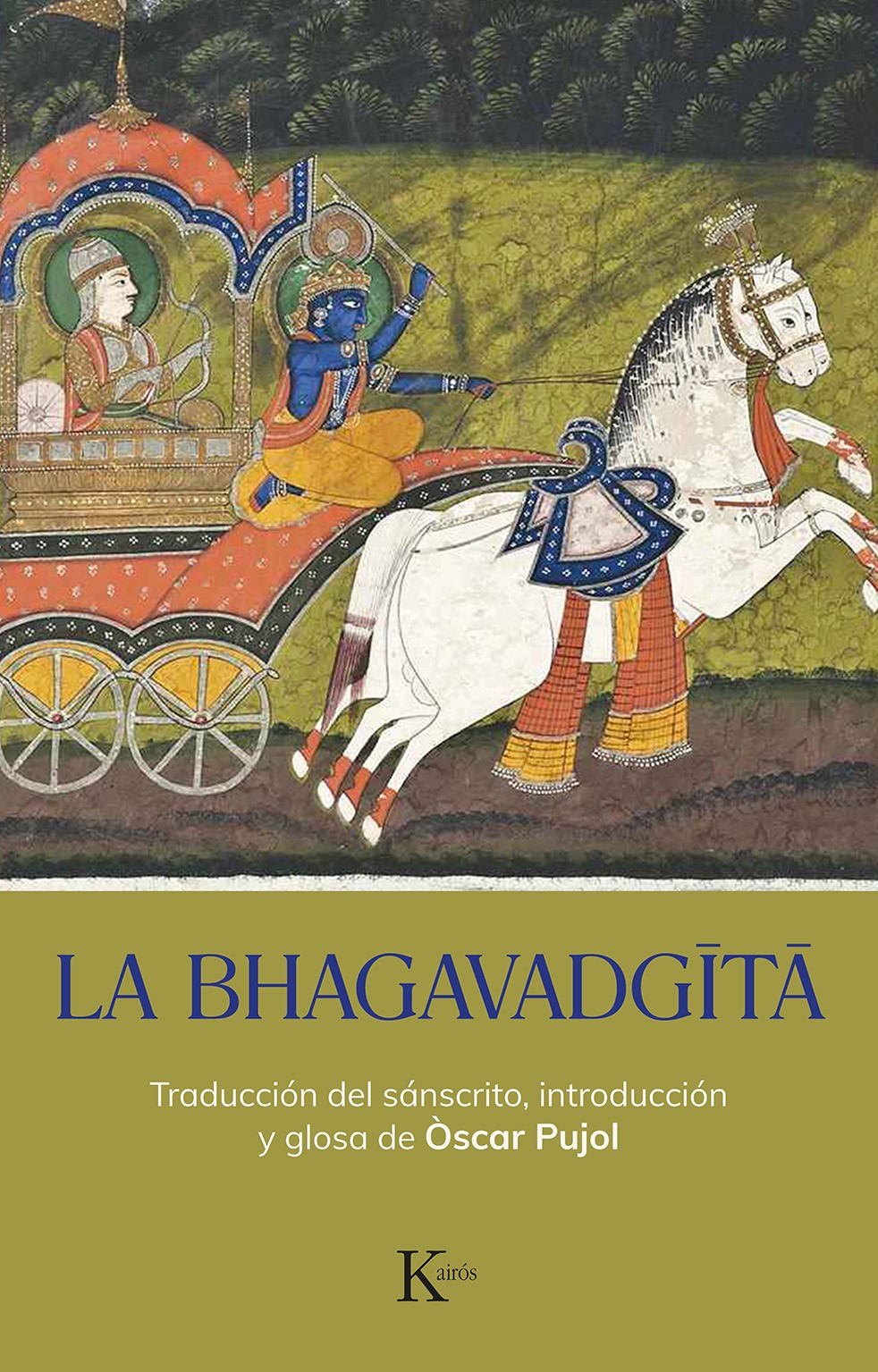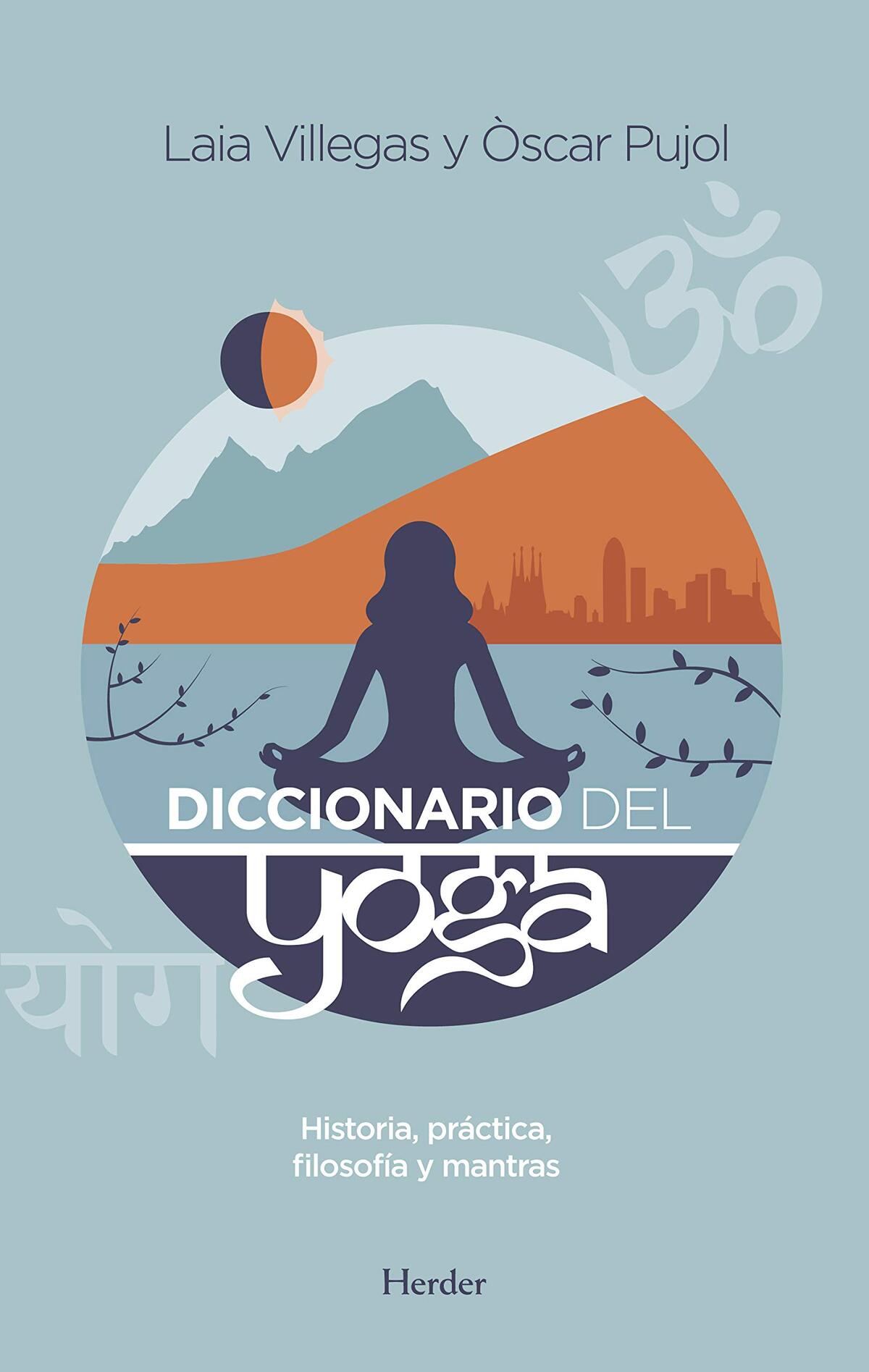Adrián Muñoz recomienda libros para entender y amar a la India
El indólogo y profesor del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México habla sobre el libro "Gorakṣaśataka y Yogabīja", con textos del hathayoga.

El hathayoga, base del yoga físico que hoy practican millones, surgió de textos antiguos escritos en sánscrito entre los siglos XI y XIV. El libro Gorakṣaśataka y Yogabīja acerca al público hispanohablante dos obras seminales de esta tradición, traducidas directamente del sánscrito por Adrián Muñoz, experto en literatura yóguica. En esta entrevista, el autor detalla el minucioso trabajo detrás del libro, las incógnitas históricas que persisten y nos recomienda libros para entender y amar el yoga.
Videoentrevista con Adrián Muñoz

Textos básicos del hathayoga
Adrián Muñoz, indólogo, escritor y profesor en el Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México, es una de las voces más autorizadas para hablar sobre los orígenes y la evolución del yoga. Con una trayectoria dedicada al estudio de la historia, la literatura y la cultura de esta disciplina, ha publicado obras fundamentales como Radiografía del hathayoga e Historia mínima del yoga, que exploran tanto sus raíces filosóficas como su desarrollo práctico.
Además, como fundador y responsable de Proyecto YoLA —una iniciativa dedicada a rastrear la historia del yoga en América Latina—, Muñoz combina el rigor académico con una mirada crítica sobre cómo esta tradición milenaria se ha adaptado en nuestro continente.
En esta entrevista para Librotea, nos adentramos en su más reciente trabajo, Gorakṣaśataka y Yogabīja, donde traduce y analiza dos textos clave del hathayoga medieval, revelando conexiones sorprendentes entre las prácticas antiguas y el yoga que conocemos hoy.
Adrián, ¿cómo describes el libro Gorakṣaśataka y Yogabīja?
Este libro que publicó Kairós conjunta dos obras de hathayoga originalmente escritas en sánscrito: el Gorakṣaśataka y el Yogabīja. Son dos de los textos más tempranos de la tradición de hathayoga. Eso hace que tengan un valor importante, porque nos permiten ver cuál era el estado de la práctica en los albores de la tradición de hathayoga. Estamos hablando de los siglos XIII-XIV. Hay unos textos quizás del siglo XI, pero el fortalecimiento de esta práctica fue en ese periodo.
¿Cómo surge la idea de hacer este trabajo sobre textos seminales del hathayoga?
Esto tiene que ver con una vocación de investigación que se ha desarrollado durante varios años. En términos generales, el campo de estudio al que más me he dedicado es la historia y la literatura del yoga en términos amplios, pero con más cercanía a la tradición de hathayoga. Este es un título que se suma a otros tres que he publicado, y en cada uno he ofrecido algo diferente. Hay unos que han sido más un estudio particular de las leyendas de los yoguis, tal y como se narran en la India. Después otro que es un recuento histórico propiamente del hathayoga. Luego está la Historia mínima del yoga, que abarca todo el yoga en general, desde la época de los Vedas hasta la contemporánea.
Lo que no había hecho antes es ofrecer traducciones completas de textos. Mucho tiempo atrás yo tenía la inquietud de dedicarme a traducir algún texto; lo que estaba por decidir era cuál. Me interesaban sobre todo textos que tuvieran que ver claramente con los yogas de posturas físicas. Y resulta que los Yoga Sūtras y el Bhagavad Gītā no tienen nada de yoga postural o físico. Los textos que sí tienen que ver con posturas físicas son otros, particularmente los de hathayoga, que es la tradición más clara que le ha dado un yoga físico.
No es un yoga védico, no es Patañjali, no está en los Purāṇas. Es una tradición que sobre todo empieza a desarrollarse en el siglo XI. Ahí había un nicho. La mayoría de los practicantes de yoga postural se encontraban sorprendidos porque había un abismo entre lo que hacían sobre la estera de yoga y lo que les decían que era la historia del yoga. Luego, los que se animaban a leer los Yogasūtras, por ejemplo, veían que no había conexión evidente. Quizás hace 30 años no se lo preguntaban, pero desde hace 10 o 15 años sí. Se preguntan: ¿Por qué hay estas brechas? ¿Qué sucede?.
Quería brindar al público hispanohablante textos que tuvieran que ver con el desarrollo de este yoga postural. Estas dos obras no están, hasta donde yo sé, traducidas al español. El Yogabīja tiene una traducción anterior. Lo que hice fue trabajar en esa traducción a la luz de las investigaciones más recientes acerca de la historia y evolución del hathayoga. Esta traducción es más actualizada y creo que mejor que la que estaba antes, que solo aparecía en una revista académica. En este caso, el libro pretende llegar a un público muchísimo más amplio.
¿Cómo fue la experiencia de traducir del sánscrito al español la obra de Gorakṣa?
Puesto que son textos que no se conocen entre el público en general, era necesario brindar un contexto muchísimo más amplio. Por eso el libro, además de los textos traducidos, incluye en su primera mitad un ensayo introductorio. Lo que hace es dar una revisión histórica del desarrollo de la tradición de hathayoga, de cómo funcionan o se relacionan los distintos textos entre sí, pero también cuáles son los nombres que se asocian a la composición o autoría de estos textos.
Uno de los nombres más recurrentes es el de Gorakṣa, un personaje de difícil datación con una veracidad histórica cuestionable. Hay una sección del ensayo introductorio donde discuto si podría no haber existido, cuándo podría haber sucedido y cuál habría sido su posible contexto social. Pero esto es especulación; en realidad no sabemos mucho. Obviamente, desde el lado de los creyentes, Gorakṣa sí habría existido, pero es un personaje casi mítico. Para algunos incluso es una encarnación parcial del dios Śiva, lo cual no es casual, porque dentro del panteón del hinduismo, Śiva es el dios que se asocia con el ascetismo, la renuncia y la práctica del yoga que supone el control de las energías. El panorama de las religiones de la India es fascinante, pero difícil de poner en bloques claramente diferenciables.
De yoga y poesía
La literatura yóguica, compuesta principalmente en verso para facilitar su memorización, representa un desafío único para la traducción. A diferencia de obras literarias como el Mahābhārata o los Vedas, los textos que tradujo Adrián Muñoz tienen una estructura versificada que, junto con la concisión del lenguaje, plantean obstáculos.
¿Qué descubriste y comprendiste sobre la literatura yóguica?
Cuando me refiero a la literatura yóguica, estoy pensando concretamente en el conjunto de textos que se compusieron a propósito del yoga, para explicar distintas técnicas, etcétera. Eso no quiere decir que haya que entenderlos como creaciones literarias. Sin embargo, casi todos estos textos están escritos en verso, lo cual es típico de la composición textual en la India, en distintas lenguas y claramente en sánscrito, pues la versificación ayuda a memorizar un texto.
El sánscrito es una lengua difícil y, al estar escrito en verso, el texto puede ser muy sucinto en algunas explicaciones, y uno tiene que tratar de entender qué demonios está sucediendo.
Otra cosa que pasa con estos textos, en particular los de hathayoga, es que no son alta literatura. No es un sánscrito clásico superpulcro; es un sánscrito digamos de medianos talentos. Esto quiere decir que, por un lado, es gramatical y morfológicamente menos complejo, porque utiliza menos formas verbales, menos tiempos, menos composiciones nominales larguísimas y difíciles de partir.
Entonces, una de las dificultades es que, aunque en principio es sencillo entender el texto porque no es un corpus muy difícil, lo complicado es qué demonios está diciendo. A veces es demasiado oscuro, y al ser imperfecto, crea ambigüedades que lo hacen incomprensible. Hay que buscar en otros textos que digan algo parecido para deducir el posible significado.
Además de este libro, estás presentando un poemario, Los quehaceres. ¿De qué trata?
Sí, además de tener esa vena de investigador, de indólogo, también tengo tendencia a la poesía. Recién Bonilla Artigas Editores acaba de publicar mi tercer libro de poesía, que se llama Los quehaceres. Es un poemario corto que habla de las tareas cotidianas y un poco de las reflexiones que estas pueden detonar, porque incluso lavar los trastes puede ser un acto poético. El libro estará disponible en Librería Bonilla, pero también lo podrán encontrar en El Desastre, en Amazon, y debe tener versión electrónica para quienes prefieran leer en dispositivos electrónicos. Será un gusto si pueden conseguirlo.
Cuéntanos sobre la próxima presentación de Gorakṣaśataka y Yogabīja.
Voy a tener la posibilidad de presentar contigo el libro en el marco de la Feria Internacional del Libro del Politécnico Nacional. Será el sábado 28 de junio a las 13 horas en el Foro Einstein. estoy seguro de que será una muy grata experiencia. Esperamos que muchas personas se acerquen, pregunten, conozcan, sientan curiosidad y adquieran el libro.
Adrián Muñoz recomienda libros para entender y amar a la India
-
Un libro que funciona muy bien como introducción a las religiones de la India es Atadura y liberación, escrito por David Lorenzen y Benjamín Preciado, publicado por El Colegio de México hace unos 20 años. Si tienen oportunidad de encontrarlo, no lo dejen pasar porque además es muy accesible. No es un libro pesado o anquilosado para eruditos; está pensado para el público general.
-
En cuanto a traducciones directas del sánscrito al español, hay algunos ejemplos importantes y valiosos, aunque no son muchos. La mayoría de las traducciones son indirectas, pero en este caso sí son directas. Siruela tiene una traducción de los Upanisads realizada por Daniel de Palma, una traducción bastante confiable. Es muy buena, con instrucciones y notas; la recomiendo ampliamente.
-
En Siruela también está Camino al despertar, una traducción de la gran obra de Śāntideva realizada por Luis Gómez, uno de los grandes budólogos latinoamericanos. Gómez, puertorriqueño, hizo una gran carrera en la Universidad de Michigan y pasó los últimos 10 años de su vida en El Colegio de México. Es uno de los mejores expertos en budismo y esta traducción es un libro imprescindible.
-
Continuando con traducciones, ahora en Kairós, vale mucho la pena destacar las dos traducciones de Óscar Pujol, posiblemente el sanscritista en español más importante vivo. Recientemente tradujo los Yogasūtras, que recomiendo.
-
La traducci´ón de la Bhagavadgītā, en traducción de Óscar Pujol son absolutamente fiable, y además Pujol tiene una excelente pluma. Son textos que se disfrutan mucho, sin resultar pesados o extraños. Están muy bien trabajados y son traducciones muy logradas.
-
Por último, un libro particularmente interesante para los practicantes de yoga es el Diccionario del yoga, obra de Óscar Pujol en coautoría con Laia Villegas, publicado por Herder. Es un libro muy bien elaborado que incluye traducciones de partes de los Yogasūtras, además de ser un glosario organizado, es visualmente atractivo y funcional, especialmente diseñado para quienes se dedican al yoga.