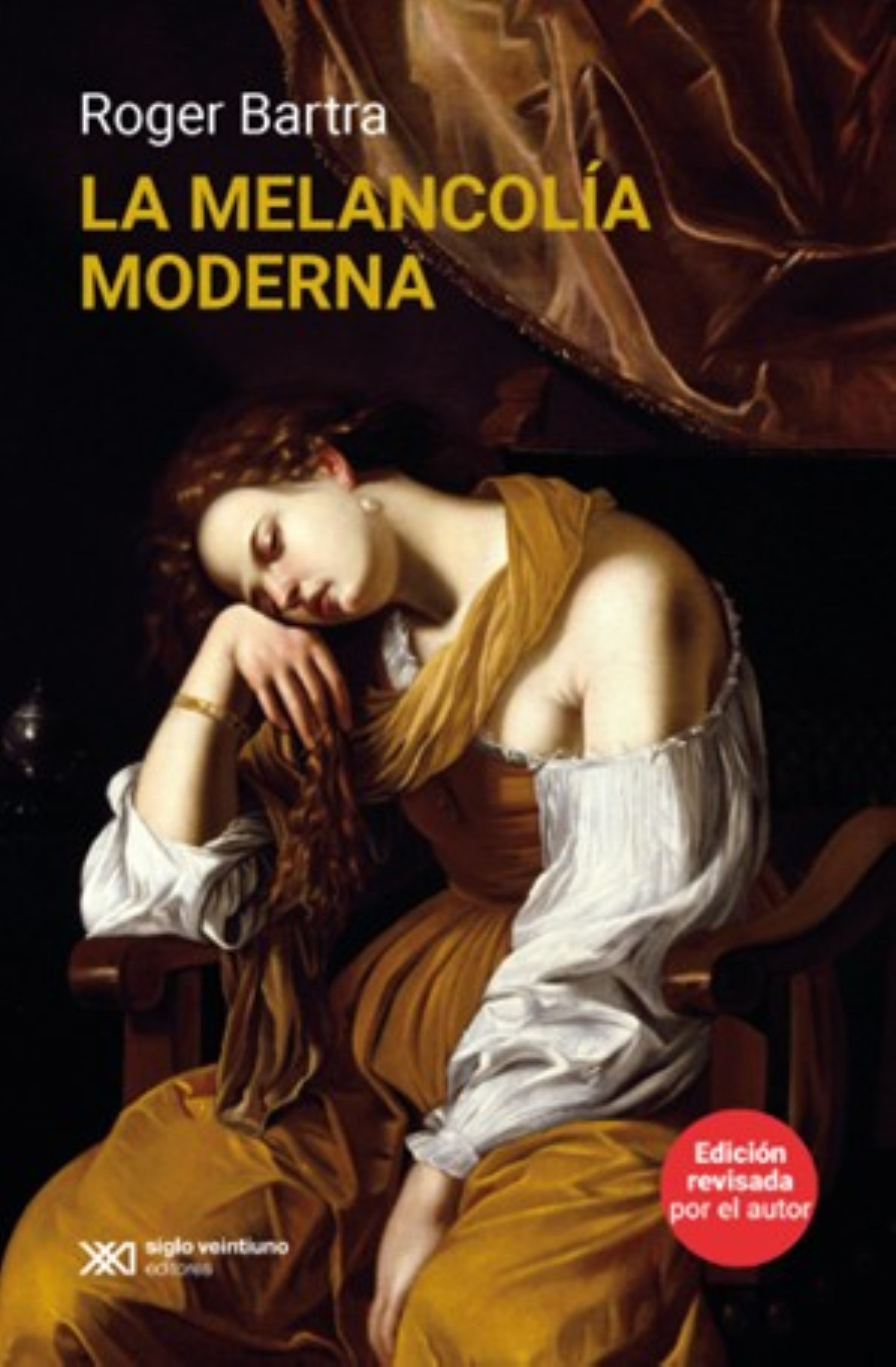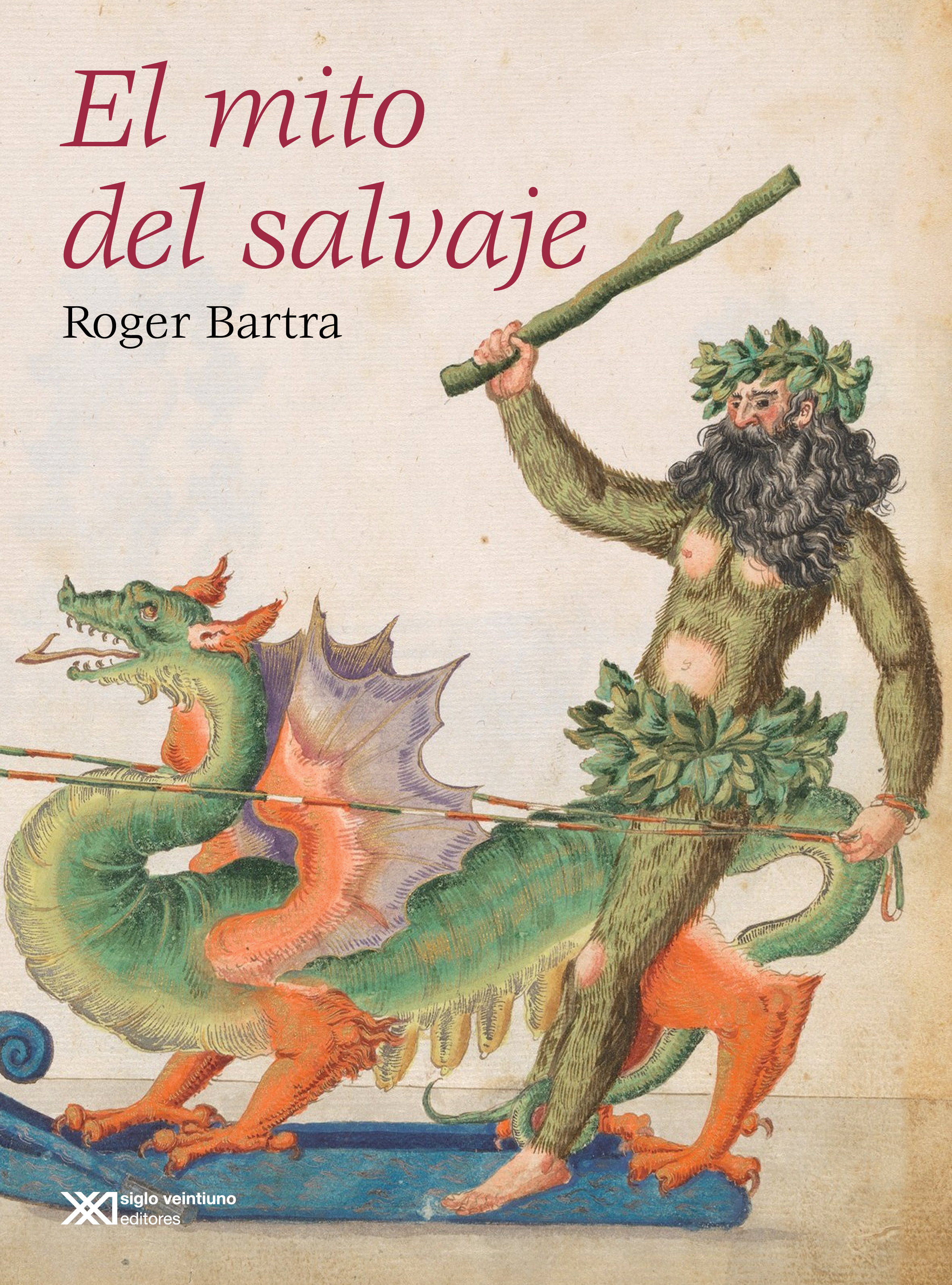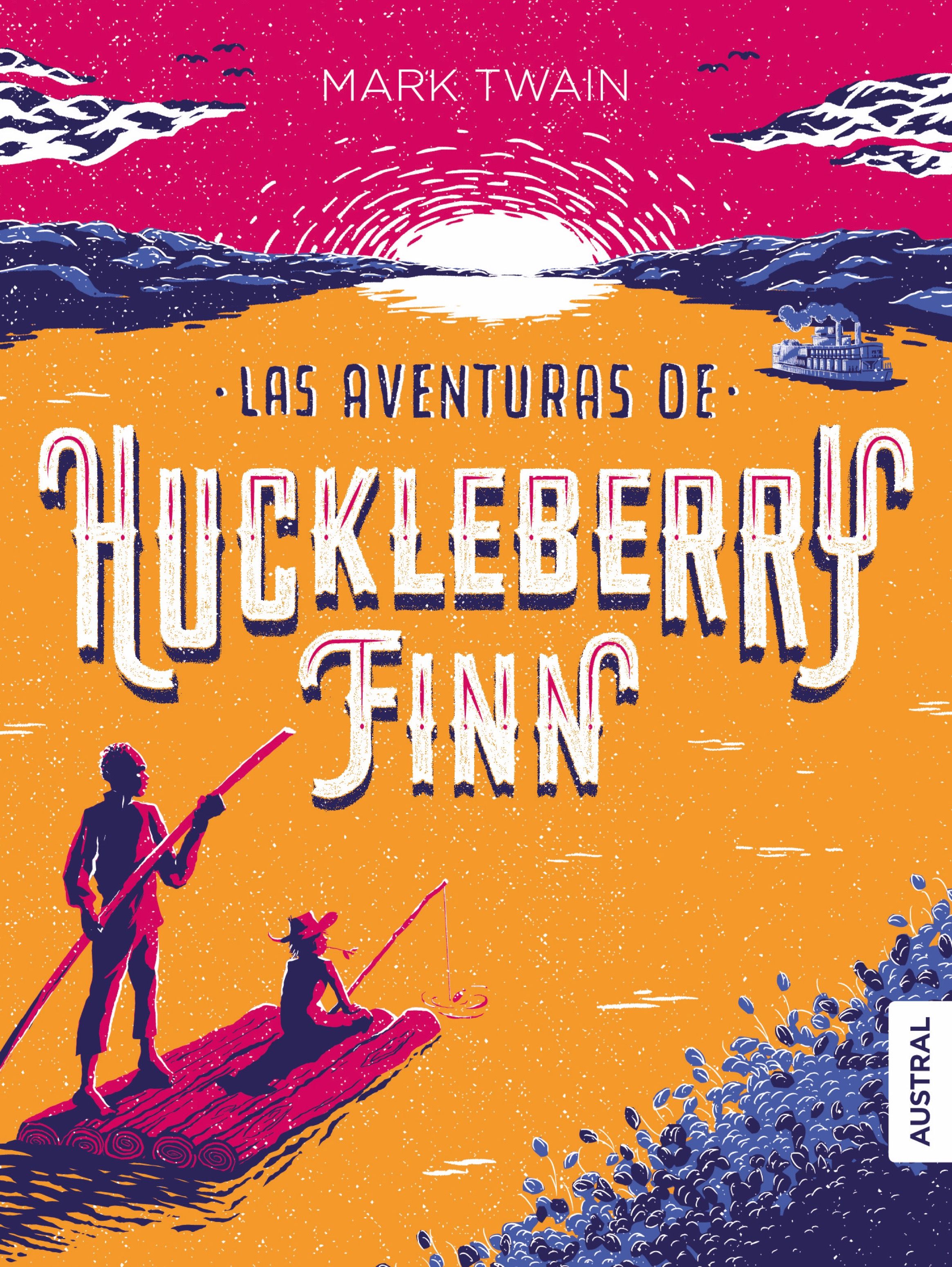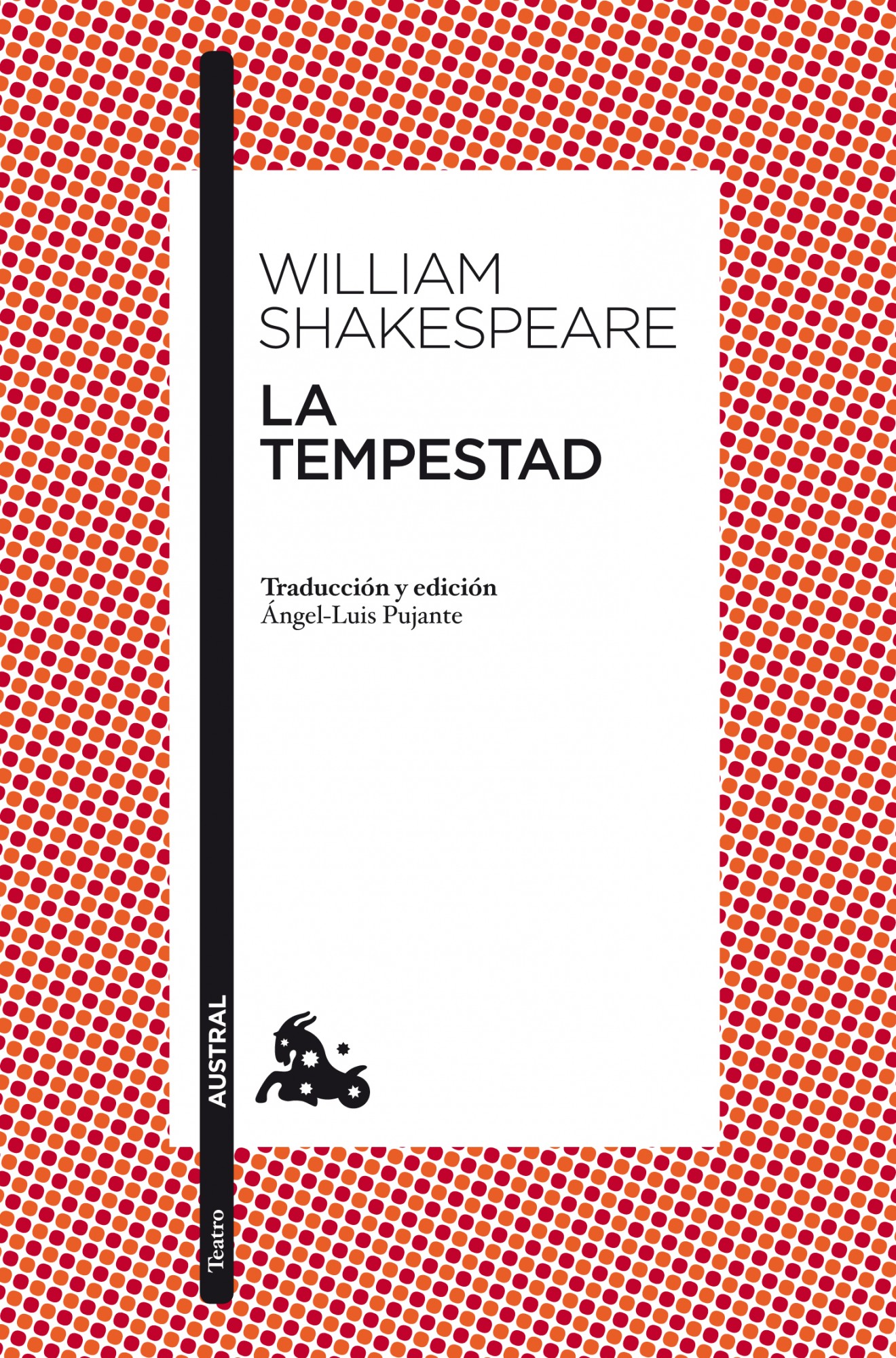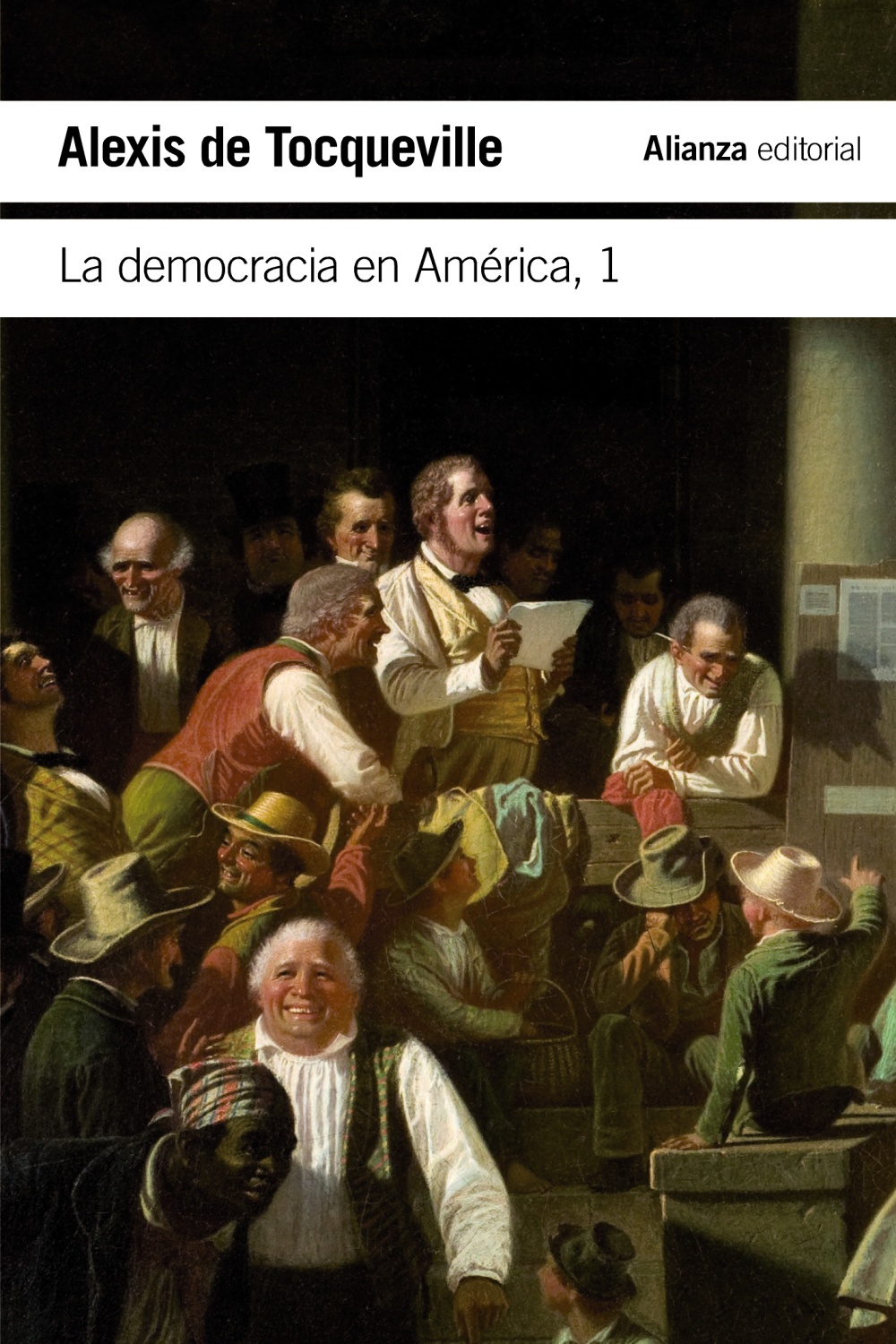Roger Bartra recomienda libros para pensar (y divertirse)
Te compartimos un viaje intelectual por la melancolía, el mito del salvaje y la autodefinición sin etiquetas con el gran pensador mexicano.

Adentrarse en la mente de Roger Bartra es emprender un viaje fascinante por los laberintos de la cultura occidental, la identidad y el alma humana. En esta conversación, el antropólogo, escritor y pensador mexicano desgrana los hilos centrales de su obra, desde su pionero análisis de la melancolía hasta su exploración del mito del salvaje, todo ello trenzado con reflexiones íntimas sobre su propio recorrido vital. Además, recomienda libros divertidos que te hacen pensar.
Videoentrevista con Roger Bartra
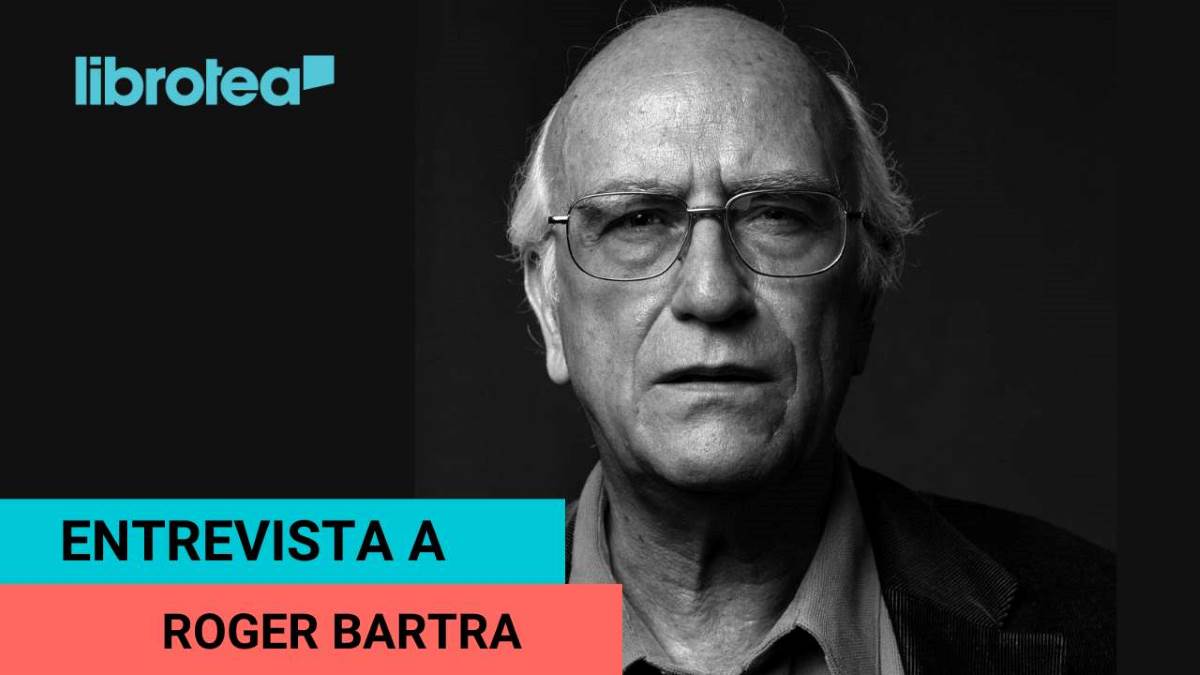
El viaje de la melancolía
Conversar con Roger Bartra es asistir a una clase sobre los mitos que tejen la identidad occidental. El antropólogo y pensador mexicano realiza con Librotea un viaje intelectual por los territorios que ha cartografiado con su obra. Sus libros sobre la melancolía (Cultura y melancolía, El duelo de los ángeles, La jaula de la melancolía y La melancolía moderna) no son solo estudios históricos; es un diagnóstico existencial que rastrea cómo esta condición dejó de ser una enfermedad del alma para convertirse en un componente estructural de la identidad occidental.
Este análisis dialoga potentemente con obras como El mito del salvaje, El salvaje en el espejo y El salvaje artificial, donde desmonta la construcción cultural de la figura del "salvaje" como el Otro necesario, el espejo invertido en el que la civilización europea se miró para definirse a sí misma.
Al investigar para La jaula de la melancolía, Bartra descubrió que lo que parecía un rasgo propio de la identidad mexicana ("la idea del mexicano melancólico, la poesía melancólica mexicana, el indígena o el campesino aplastados, deprimidos") era, en realidad, la reactivación de un mito europeo antiquísimo y, además, "una antigua enfermedad diagnosticada y definida por la medicina hipocrática griega como melancolía".
Esta revelación lo llevó a realizar una "antropología inversa": estudiar la melancolía y el salvajismo en el seno mismo de la cultura occidental. Su travesía es un intento de descifrar por qué una enfermedad de humores medievales sobrevive y se expande en nuestra era digital. Bartra nos explica que su investigación comenzó con una pregunta crucial: "¿cómo es que un antiguo mito y una enfermedad cuya base fisiológica –el humor negro– no existe, sigue funcionando en tiempos modernos?".
Para encontrar respuestas, su indagación lo llevó desde el cuadro de una pintora barroca como Artemisia Gentileschi hasta los escritos del filósofo danés Søren Kierkegaard, pasando por una observación sorprendente de Alexis de Tocqueville, quien describió a los estadunidenses del siglo XIX como profundamente melancólicos porque "aquello que deseaban, cuando se acercaban a ello, huía y nunca lo alcanzaban. Entonces, en este nuevo libro exploro eso para tratar de contestar a la pregunta de ¿por qué la melancolía en tiempos modernos sigue teniendo una presencia importante?".
Bartra ve en esta condición un patrón que se repite en los momentos de transición histórica. "Cuando las personas empiezan a dejar de entender lo que está sucediendo", señala, "tienden a deprimirse, a sentirse melancólicas. Eso ocurrió en el Renacimiento, con el irrupción del capitalismo y ocurre hoy con las nuevas tecnologías y las redes digitales. Vivimos en un mundo que, para muchos, parece absurdo porque no lo entienden".
Pero lejos de ser solo un diagnóstico, Bartra propone una herramienta. Para él, la melancolía es un "artificio intelectual", un instrumento de conocimiento. "Yo no sufro melancolía, nunca la he sufrido. Pero sí la cultivo como una especie de mecanismo para explorar el entorno".
La llegada de nuevas tecnologías de las redes digitales, de la informática, de la robótica, "nos enfrentan a un mundo en donde la mayor parte de la gente no se siente cómoda, no sabe qué hacer. Y vivir en este mundo parece absurdo. Esto explica por qué la la melancolía sigue siendo un tema de reflexión importante y una condición humana que es significativa de situaciones nuevas de transición. ¿Cuál es el objetivo más profundo de analizar la melancolía? ¿Cómo ayuda a reflexionar al respecto? Eso lo respondo en un capítulo del libro.
Con una metáfora poderosa, el intelectual mexicano define su método: "Cultivo un árbol negro que crece con hojas negras y que nos sirve para entender el entorno. Es completamente artificial y hay que regar con lágrimas tal vez, pero que nos sirve para interpretar los tiempos modernos".
El salvaje artificial: de Frankenstein a Wolverine
La conversación con Roger deriva hacia otro de sus grandes temas: la evolución del mito del salvaje. Bartra aclara un malentendido fundacional: la figura del salvaje no nació con la colonización de América. "Viene de mucho antes, de los tiempos griegos y romanos: los centauros, los cíclopes, los sátiros... seres semihumanos, mitad bestia".
Este arquetipo, presente en la Biblia y explosivo en la Edad Media con el lomo silvestris o las "serranas" españolas, no desapareció; mutó. Bartra rastrea su viaje hasta la modernidad a través de lo que él llama "el salvaje artificial, cuya imagen más conocida es el monstruo creado por el Dr. Frankenstein, que es completamente artificial, es un ser humano, pero no se sabe qué tan humano, un noble salvaje, pero la sociedad, ante un monstruo tan feo, reacciona agresivamente y él responde con más fuerza".
Esta idea de de de un salvaje artificial encarna muchas etapas intermedias, pero llega hasta los superhéroes en el cómic y del cine del siglo XX, en personajes como Tarzán y, sobre todo, en la legión de superhéroes del cómic y el cine. "Batman, Spiderman, Wolverine... son salvajes modernos, medio animales, medio humanos, con características artificiales inventadas. No andan desnudos, pero sí con una apariencia de desnudez por las mallas ajustadas y el calzón visible". Para Bartra, estos personajes son el síntoma de una sociedad que proyecta en ellos sus miedos y anhelos. "Algunos son bastante malvados, otros son los salvadores que luchan por la justicia cuando la sociedad está podrida". Su persistencia demuestra que necesitamos de ese "otro" monstruoso y poderoso para reflejar nuestras propias contradicciones.
La biografía de un pensador sin etiquetas
La trayectoria de Roger Bartra es en sí misma un ejercicio de libertad intelectual. Desde sus inicios en el marxismo y su exilio tras el movimiento del 68, pasando por su trabajo de campo con campesinos en Morelos y su posterior inmersión en los clásicos europeos, Bartra ha construido un pensamiento que se nutre de múltiples disciplinas y se resiste a cualquier dogmatismo.
Esta vocación por transitar libremente entre géneros –del ensayo a la novela y el teatro– se refleja en su forma de autodefinirse, o más bien, de no hacerlo. Cuando se le pregunta por una definición, su respuesta es contundente y reveladora: "El intento de definirme me aniquilaría. Por lo tanto, eso ya es una manera de definirme, es decir, soy un ser incapaz de definirme". Esta postura no es una evasión, sino la coherencia última de un intelectual para quien el pensamiento crítico debe preservarse de las jaulas de las etiquetas.
Bartra afirma que el papel del intelectual en la era digital no se defiende con rigidez, sino con una audaz capacidad de mutación. Frente a la presión que amenaza con encerrar el pensamiento en especialidades estancadas o, peor aún, extinguir su relevancia pública –como advierte que ha ocurrido en Estados Unidos, donde el "profesor de campus" ha reemplazado al intelectual–, Bartra propone una resistencia basada en la evolución constante.
Su propia trayectoria es un manifiesto: de arqueólogo a etnólogo, de estudioso de lo mexicano a analista de los mitos europeos, de la melancolía a la neurología y de ahí a la música. Estos "brincos" deliberados, lejos de ser una dispersión, son su manera de reivindicar una figura que debe dialogar con la sociedad desde múltiples frentes. "Siendo parte de esa tribu en proceso de extinción, trato de salvarla", afirma. Y su método es escribir, saltar y mutar, demostrando que la agilidad intelectual es el antídoto contra la irrelevancia.
Así Roger Bartra no ofrece consuelos fáciles ni respuestas cerradas; brinda algo mucho más valioso: herramientas críticas para diseccionar la realidad. Su melancolía moderna, su salvaje artificial y su rechazo a la definición estática son antídotos contra el pensamiento único. Nos deja con la imagen de ese "árbol negro" que cultiva: una metáfora perfecta de una obra que, al abrazar la sombra, ilumina con mayor claridad las complejidades de nuestro tiempo.
Roger Bartra: libros para pensar (y divertirse)
-
Huckleberry Finn es un caso realmente impresionante de descripción de la vida cotidiana a lo largo de esa tremenda herida que es en Estados Unidos el río Mississippi, y su relación con los problemas raciales. Es una radiografía de la sociedad norteamericana muy buena. Es una de las más grandes novelas, muy irónica también.
-
La tempestad, de Shakespeare, incluye símbolos de qué es lo que ocurre cuando seres civilizados se enfrentan a lo monstruoso. Es una obra desde luego muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien facturada, pero que además nos hace pensar muchísimo, y eso es una virtud muy grande.
-
La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, es un libro de los tiempos de la Revolución Francesa que, sin embargo, es muy actual. Nos permite pensar en los problemas que vive la democracia hoy en día. Las amenazas a la democracia ya habían sido intuidas por Tocqueville. Además, es un libro muy divertido. Los tres que he mencionado son, además de divertidos, fáciles de leer y, sobre todo, son buenos para pensar.